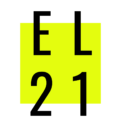La leyenda cuenta que la procesión de almas en pena anuncia la muerte, una historia de mitología asturiana y folklore ancestral para la noche más terrorífica del año
Tiempo de lectura: 7 minutos
Hay noches en las que no conviene andar por los caminos.
No por miedo a animales ni humanos, sino por algo que no pertenece a este mundo. Algo que pasa entre susurros y viento frío. Algo que se mueve entre el terreno de la leyenda y la superstición: la Güestia.
En el folklore asturiano, la Güestia es una procesión de almas en pena que anuncia la muerte. Una presencia nocturna que avanza por senderos portando cirios encendidos, en absoluto silencio.
Una procesión que nadie debe ver
La tradición afirma que la Güestia no todos los vivos pueden verla. A veces solo deja señales: campanas que suenan sin que nadie las toque, un perro que aúlla mirando a la nada, una ventana que se abre de golpe o un olor a cera que asfixia la noche.
Lo que es seguro es que, según la leyenda, nadie debe cruzarse con ella, nadie debe hablarle, nadie debe responder si lo llaman por su nombre, porque eso significaría tomar el lugar de uno de sus miembros.

La gente antaño creía que si la Güestia pasaba frente a una casa, alguien dentro de ella moriría en cuestión de días.
Así lo describe por Rogelio Jove y Bravo en su clásico ‘Mitos y supersticiones de Asturias’:
«Cuando en la aldea hay un hombre en peligro de muerte, los fantasmas salen del cementerio ó de la sombra de la cañada más próxima y se acercan lentamente, en procesión, á la casa del enfermo; en medio de las dos filas cuatro espectros llevan un ataúd vacío. La lúgubre procesión rodea la morada del moribundo y da tres vueltas en torno de ella; al terminar la tercera, el enfermo ha expirado; una imagen de su cadáver aparece dentro del ataúd y la Huestia, lanzando gemidos ahogados, apaga las antorchas y desaparece en la sombra, mientras la familia atribulada llora y los perros de la vecindad ahullan tristemente».
Jove y Bravo concluye:
«La Huestia o la Santa Compañía, representación de la vuelta del polvo al polvo, de la tierra que reclama lo que ella ha dado para formar el cuerpo humano, es un mito que no se encuentra en otros pueblos, al menos en esta forma que pudiéramos llamar sintética».

La Güestia y su carácter popular
Además del tono fúnebre y silencioso que muchos atribuyen a la Güestia, en algunos concejos de Asturias se la describe de forma aún más cercana. Así lo recogió Aurelio de Llano en Del folklore asturiano (1922), a partir de testimonios recogidos en aldeas del interior:
«Andaba de noche por las heredades y caminos, vestida de blanco, con velas encendidas, tocando una campanilla y mascullando rezos y cantos fúnebres; golpeaba a las personas que encontraba a su paso y les decía al mismo tiempo que les daba un palo o una bofetada:
— ¡Andar de día que la noche es mía!
Otras veces, al atravesar las huertas, iba diciendo con voz dolorida :
— ¡Cuando nos éramos vivos andábamos a estos figos, y ahora que somos muertos andamos por estos huertos! ¡Andar, andar hasta el tueru de la figar!»
Esta versión no solo muestra el carácter mortuorio de la Güestia, sino que la muestra como una fuerza territorial, que reclama la noche como dominio propio y recuerda a los vivos que su destino será un día el mismo.

Qué hacer si te cruzas con la Güestia
Cuando alguien se encontraba con la Güestia, las supersticiones marcaban cada gesto. Los campesinos, conocedores de sus caprichos y de la lentitud implacable de su procesión, aprendieron a no desafiarla.
Si había tiempo y lugar, trazaban en el suelo un cerco, un círculo que se convertía en refugio simbólico y seguro, y se metían dentro de él. La procesión respetaba aquel asilo: nadie que permaneciera dentro del círculo sufría daño alguno.

En algunos pueblos del Oriente asturiano, por ejemplo en San Juan de Ponga, se había añadido una precaución más: «era asilo seguro el agarrarse a una nación macho». Así se completaba la protección, y quienes seguían estas prácticas podían mirar con temor pero sin peligro cómo la Güestia pasaba lentamente ante ellos, dejando tras de sí un aire cargado de silencio y muerte.
Historias locales de la Güestia
La tradición oral asturiana conserva infinidad de relatos sobre la Güestia. No es una figura abstracta: aparece encarnada en lugares reales, caminos específicos, aldeas que aún hoy existen. Las historias se contaban junto al fuego para advertir, para recordar la fragilidad de la vida, o quizás para mantener vivo ese territorio misterioso que separa a los vivos de los muertos.
Una de las historias más célebres tiene lugar en el occidente asturiano, frente a las costas de Cudillero. Aurelio de Llano dejó escrita esta escena en ‘Del folklore asturiano’: cuenta que antiguamente, los pescadores pixuetos jamás salían a la mar la noche de Difuntos ni la víspera de la Encarnación. Sabían —o al menos creían— que esas noches el mar se abre a presencias que no pertenecen a este mundo. Pero hubo dos lanchas que desobedecieron la tradición y salieron a pescar. Al pasar frente a la Concha de Artedo, vieron algo que heló la sangre incluso de aquellos hombres acostumbrados al oleaje y al peligro: docenas de luces ardían sobre el agua, quietas, antinaturales, como si nadie las sostuviera.

Intrigados, viraron las proas hacia la orilla, luchando contra las olas para acercarse a las luces misteriosas. Pero cuando al fin llegaron a pocos metros, la visión los dejó clavados en el espanto: no eran lámparas, ni teas, ni reflejos marinos—eran huesos. Huesos que ardían en silencio, alumbrando la costa vacía. Según concluyó la tripulación aterrada, era la Güestia, que había dispuesto allí sus restos, quizá para anunciar una muerte próxima en la aldea o tal vez como advertencia para quienes desafían lo sagrado de esa noche.
Otra historia nos conduce al oriente, a Ribadesella. El escritor y folclorista Constantino Cabal recogió allí, en la parroquia de San Pedro de Leces, una variante estremecedora de la Güestia, conocida como el Carro de la Muerte. Se trata de una aparición nocturna que anuncia la muerte del que la oye o la ve. Surge sin caballos y sin carretero, sin un solo ser visible que lo empuje, y aun así se mueve. Sus ruedas no parecen tocar el suelo, avanzan despacio por el aire como si vinieran de un mundo en el que las leyes de la materia no importan.
Origen y significado
Los estudios folklóricos apuntan a que la Güestia podría tener raíces paganas anteriores al cristianismo. Existían antiguas creencias indoeuropeas sobre procesiones de espíritus lideradas por un alma condenada que cruzaban los valles anunciando el final de la vida o el cambio de las estaciones. Con la cristianización, estas creencias se adaptaron y sobrevivieron como supersticiones.

Para Ramón Menéndez Pidal, estudioso de la tradición oral, la presencia de la muerte en los caminos responde a una lógica profunda:
«El camino es frontera, tránsito, paso entre mundos. Por eso los muertos lo recorren».
En Asturias, donde los pueblos quedaban separados por kilómetros de bosque, los caminos eran también territorio de misterio. Por ellos pasaban viajeros, arrieros, pastores… Y, cuando caía la noche, quizás algo más.
Todas las imágenes han sido generadas por IA, inspiradas en el folclore asturiano.