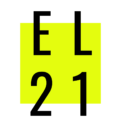Distinto a cualquier otro traje tradicional de Asturias, cayó en el olvido hasta que el esfuerzo de los vecinos y una investigación de tres décadas lo recuperaron. Ahora, acaba de ser protegido por el Principado como patrimonio inmaterial
Tiempo de lectura: 6 minutos
Un traje tradicional es mucho más que mera ropa. Es incluso más que un atuendo que se luce en los días de fiesta. Es historia, es cultura y una seña de identidad de los pueblos que sobrevive a través de los años, por encima de modas.
En algunos casos, es casi un milagro. En esa categoría podría entrar el Traje de Cabranes, «una expresión de vestuario de la zona casi olvidada y abandonada en los baúles familiares» que ha recuperado su espacio gracias a un redescubrimiento iniciado en los años 90.
Ahora, vuelve a estar de actualidad por su inclusión en el Censo del Patrimonio Cultural Inmaterial de Asturias, una decisión aprobada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte que, según explican, «refleja la apuesta del Ejecutivo autonómico por la protección de los elementos que conforman la memoria colectiva, el patrimonio y la diversidad etnográfica del Principado».
Traje de Cabranes
Haz clic en cada una de las partes para descubrir sus características.

Pañuelo
Pañuelo en la cabeza, de seda de colores, estampados clásicos. No se lleva en la mitad de la cabeza, pero tampoco encima de la frente, y por detrás justo tapando el cuello sin apoyar en la espalda.
Pañuelo en el hombro
El traje se complementa con un pañuelo blanco de hilo en el hombro para apoyar el ramu. Esta costumbre se ha conservado en Torazu a lo largo de los años.
Dengue
El dengue, negro, es la prenda más característica del Traje de Cabranes. Si lo extendemos sobre una superficie, y nos servimos de comparaciones, podremos ver que no tiene la típica forma de herradura, sino que más bien parece un arco de medio punto árabe. Así que una vez puesto podemos observar el característico pico sobre el pecho izquierdo, y que da forma al escote (el otro pico quedaría oculto bajo el dengue). No sobresale más allá del hombro. Va muy ceñido al jubón. Resalta la silueta.
Delantal
Delantal negro, rectangular o redondeado por las esquinas inferiores, con diversos adornos de agremanes y abalorios, o con cintas de pasamanería, flecos y puntillas, pudiendo tener un frunce abullonado en la cintura. La tela fina de los mandiles puede ser de algodón satinado o de seda natural.
Falda
Falda larga y negra de diversos tejidos. Puede ser de paño fino, de algodón, de satén o de tafetán, entre otros.
Medias
Medias finas, las que utilizaban en los días de fiesta, normalmente oscuras. Actualmente en la recuperación en Torazu se utilizan medias finas negras.
Zapatos
Zapatos negros. De vestir según la época. Negros de tacón mediano o bajo lo más clásicos posible sin necesidad de ser un zapato estándar.
Jubón
El jubón o xugón, negro, es una de las prendas más característica y representativa del Traje de Cabranes. Es un xugón tradicional sin costuras laterales. Cierre delantero de cordones y escote de cortina en la zona del pecho. Las mangas son muy anchas y se recoge su vuelo en el hombro y antebrazo, dejando libre la parte del codo. Aunque hay otros tipos de mangas, las más representativas son las que tienen tablas en la parte superior y en el antebrazo. El xugón se completa con adornos de abalorio en las costuras traseras y en las horizontales que mantienen cosidas las tablas de las mangas. Pueden tener terciopelo en los puños y agremanes o tiras bordadas adornando las tablas. El jubón debe hacer las veces de corsé y ceñirse mucho al cuerpo. Es la base para que el dengue siente bien y en este traje va por dentro de la falda
Un traje único
Antes de adentrarnos en su historia, deténganos en su singularidad. El Traje de Cabranes es una vestimenta femenina que, durante las primeras décadas del siglo XX, distinguió a las mujeres que portaban el ramu en las procesiones festivas y religiosas del concejo.
Su aspecto es inconfundible: predomina el negro, salvo algún punto de color, como en el pañuelo de la cabeza. Sus detalles característicos se encuentran en dos prendas: el dengue, cuya forma ofrece un característico pico sobre el pecho izquierdo, y el jubón, con tablas en la parte superior y el antebrazo de las mangas.

Así lo recoge la ficha básica de inscripción en el Censo del Patrimonio Cultural Inmaterial de Asturias, un «pequeño extracto de la Memoria para propuesta de inclusión» que repasa al detalle sus características y que evidencia el arduo trabajo de recuperación llevado a cabo en las últimas décadas por parte de vecinos e investigadores.
No se puede entender sin el ramu
El Traje de Cabranes tiene en ese concejo su origen y es donde alcanzó un valor identitario. No obstante, se utilizó también en menor medida en pueblos de concejos limítrofes, como Pintueles, Borines,Villamayor y Coya en el concejo de Piloña; y Sietes, en Villaviciosa.
Cabranes es por tanto su epicentro geográfico, especialmente Torazu y su fiesta del Carmen. El motivo está en el vínculo que esa indumentaria guarda con el ritual de la ofrenda del ramu, de enorme magnitud en Torazu. En El Carmen, cuya cofradía fue creada en 1766, desfilan «más de treinta ramos, por lo que es considerada la mayor procesión de ramos de Asturias».

Orígenes hace un siglo
El origen del traje se remonta a principios del siglo XX y responde a un «proceso de ida y vuelta». Su esencia está en las clases populares, cuyo atuendo fue replicado por las más pudientes para vestirse en las fiestas. Asentada esa costumbre entre las más adineradas, las mujeres campesinas trataban de seguir la tendencia y disponer —no sin sacrificios— de uno de esos trajes para los días de celebración.
Es decir, en un primer momento las mujeres campesinas solían vestir en el día a día «de manera austera, cerrada y de color oscuro o negro». Esa indumentaria «popular» y «rural» fue asimilada por las «mujeres de las familias más pudientes del concejo, en su mayoría emigrantes o veraneantes que vivían en Oviedo y otros lugares». La utilizaban en concreto durante las fiestas incorporando elementos para dar «más vistosidad y empaque».
Y lo que sucedió después es que «estas adaptaciones fueron copiadas por las mujeres campesinas». Lo hicieron porque «la ofrenda del ramu era la actividad festiva-religiosa más importante de todo el año para ellas y, por lo tanto, merecedora de todos los sacrificios posibles para la confección del traje», detalla la ficha del Censo.

A partir de los años veinte y treinta, el traje fue perdiendo «elementos muy representativos» como las mangas del jubón. Y la falda, por ejemplo, se acortó siguiendo las modas.
En las sucesivas décadas, el uso del traje decayó y sus elementos singulares «se van quedando en los arcones, hasta su salida a la luz con motivo de los trabajos de investigación iniciados a mediados de los años 90 del siglo XX».
Recuperación de un símbolo
El proceso de recuperación del traje comenzó hace tres décadas de la mano de la «investigación etnográfica» de Celia González y Gloria Roza, guiadas por Chelo Velasco, vecina del concejo y «conocedora de las peculiaridades del traje por poseer algunas prendas, y sabedora del paradero de algunas otras».
Ese primer trabajo de búsqueda concluyó con una reconstrucción de la vestimenta completa y abrió la vía a más investigaciones, como la desarrollada por la intérprete musical e investigadora María José Hevia Velasco.
Los trabajos de recuperación se consolidaron a partir de 2014 con el programa ‘Alcordanza: historia, cultura y tradición’, impulsado por el Museo de la Escuela Rural de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes.
Fue precisamente en la edición de Alcordanza de 2017 cuando se presentó el trabajo de recuperación llevado a cabo por María José Hevia Velasco desde 1996. De aquella ponencia, recoge la ficha, «surgió la idea de que una mujer se vistiese en el día del Carmen con las prendas antiguas para dar visibilidad al traje de Cabranes con la intención de que otras mujeres quisieran replicar la vestimenta».
El objetivo se cumplió y un año después, en 2018, una decena de vecinas participaron junto a Maía José Hevia en un pequeño taller que permitió la confección de cuatro trajes. «El taller sigue activo desde la iniciativa vecinal desde 2018 con las normales interrupciones, que dirige la modista jubilada Enedina Corripio de manera altruista, y con un marcado objetivo intergeneracional», destaca la memoria.
Desde entonces, la demanda del Traje de Cabranes ha ido en aumento y entre portadoras del ramu vuelve a contemplarse el singular atuendo negro, símbolo de cómo la comunidad puede rescatar su pasado e incorporarlo al presente.