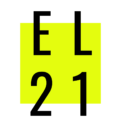El proyecto ‘¡Sembra ConCiencia: saca les castañes del fueu!’ llega a colegios como el de Sevares para acercar a los escolares a las costumbres y patrimonio de sus pueblos
Tiempo de lectura: 6 minutos
Lo que existe alrededor de su colegio no es un decorado. Son pueblos, paisajes vivos que existen mucho antes que ellos, más incluso que sus abuelos y que los abuelos de estos.
Es un medio rural que, pese a las dificultades, sigue presente. Que sea futuro dependerá de ellos y en ese papel que jugarán quienes hoy son escolares se centra ‘¡Sembra ConCiencia: saca les castañes del fueu!’.
El proyecto es una iniciativa del grupo de investigación de la Universidad de Oviedo ‘Social Landscapes-LLABOR’, que «desarrolla desde 2010 una línea de investigación transdisciplinar sobre los procesos de (trans)formación del paisaje y las interrelaciones bidireccionales entre ser humano y medio ambiente«.
Se trata, pues, de conocer el territorio que habitan guiados por ciencia, historia, arqueología y patrimonio. En esa tarea están ya este curso los colegios públicos El Plaganón, de Sevares (Piloña), y El Salvador, de Grandas de Salime; de la mano de los propios investigadores de LLABOR, que cuentan con el apoyo en el oriente de la Asociación El Prial y en el occidente de la Fundación Edes.
‘¡Sembra ConCiencia: saca les castañes del fueu!’ forma parte a su vez de ‘ConCiencia Histórica: Alimentar la cultura. Ciencia y tradición en torno a lo que comemos’ y es una continuación de la iniciativa ya desarrollada en los colegios de Belmonte de Miranda y Grao.

Hasta aquí las presentaciones. Porque tras conocer el proyecto, lo que los niños quieren es «sacar les castañes del fueu».
Es martes y en Sevares toca ir a la gueta.
Son las diez y todo el centro, desde los niños de Infantil hasta los de sexto de Primaria, emprenden el paseo. Les acompañan sus profesores, algunos padres, técnicos de ‘Volver al Pueblo’ de El Prial, y dos investigadores del grupo LLABOR: su directora, la catedrática de Historia Medieval Margarita Fernández Mier; y Pablo López, doctor en Arqueología, encargado de las explicaciones.
De camino al castañéu, todo a su alrededor comienza a tomar vida si se mira con los ojos de la curiosidad. Así, con la ayuda de Pablo López, van interpretando el medio que les rodea: la carretera y las vías del tren que han cruzado para tomar el camino al monte, las casas, la fábrica de Nestlé, el río Piloña… Elementos que explican el pasado y presente del lugar en el que viven.
No muy lejos, les cuentan, se encuentran cuevas como la del Sidrón, habitada por los neandertales hace 49.000 años, o yacimientos como el de Antrialgo, un poblado en excavación que data del siglo II a.C.
Los niños se adentran en un camino rodeado de árboles. «¿Son castaños?», les preguntan. La respuesta, a coro, es un ‘no’ rotundo. «Son pláganos», afirman los alumnos del colegio El Plaganón.
Ese árbol que da nombre a su escuela es «ornamental, no produce». Nada que ver con el que buscan, el castaño.

El castaño es un árbol autóctono y en Asturias existía hace más de 20.000 años, tal y como como demostró una investigación liderada por la Universidad de Oviedo. Sin embargo, fue como cultivo y por la acción humana como se expandió, especialmente durante la etapa de dominio del Imperio Romano.
«La gente campesina comía castañas. Quitó mucha fame», les explican a los niños.
Castaña
Caminando y apañando entran en un bosque mixto de ablanos y carbayos. Los ablanos, les muestran, están «faciendo sebe» alrededor de los praos. «¿Alguien sabe para qué?». «Para cerrar», responden.
Ávidos de saber más, llegan a un árbol que les llama la atención por estar quemado y tener el tronco hueco. A esa cavidad producida por haberse podrido por dentro el árbol se la conoce como cabornu.
En árboles enfermos, continúa la explicación, se aplica el fuego «para cauterizar las heridas y que el árbol siga vivo».
Mirando y mirando, descubren y preguntan por una seta. Es, les cuentan, un hongo yesquero, que crece en los árboles y «servía para hacer fuego cuando no había mecheros».

Entre preguntas y descubrimientos, el camino va avanzando y aparecen las castañas. Cuando ya tiene un puñado, surge la duda: «¿Dónde se echan?».
La respuesta está en los cestos que los acompañan en la excursión y es el momento de conocer algunos de sus nombres, como maniega o macona, esta última de mayor tamaño.

Para la tarea de apañar sin pincharse con los oricios cuentan con la ayuda de herramientas como las tenazas, hechas de la misma madera del castaño.
Una vez abierto el oricio, los niños aprecian que en su interior guarda tres castañas. Cada una tenía su destino: «La más grande para vender, la mediana para comer en casa y la pequeña para dar de comer al gochu».

La práctica más común a la hora de recoger castañas es la de la gueta: agacharse y coger del suelo las ya tiradas por el viento. Sin embargo, existe también la opción de varear el árbol para que el oriciu se desprenda. Es lo que se conoce como dimir o demer.
El árbol que sacuden es una castañar, que no es lo mismo que un castaño. La castañar da frutos, es el árbol cultivado e injertado con vistas a obtener una producción. Por contra, el castaño es el que nace y crece de forma salvaje y sirve principalmente para obtener madera.

Este año, las castañas no abundan y el motivo reside en el tiempo. Los árboles requieren de una lluvia regular y en el momento adecuado. Lo resume la sabiduría popular asturiana en un refrán: «Agostu secu, castañes en cestu. Setiembre moyáu, el campu estráu».
Sirve esa constatación de que la cosecha es reducida para abordar con los niños el impacto del cambio climático.

Una vez en el cestu, ¿qué hacer con las castañas? Desde degustarlas en un magüestu, como el que ya han celebrado en el colegio de Sevares, a tratar de conservarlas para el invierno.
La sugerencia de los escolares es «congelarlas», pero antes de que existiesen los frigoríficos lo que se usaban eran cuerries: construcciones circulares de piedra ubicadas en zonas boscosas. En esas estructuras se guardaban las castañas, aún dentro de los oricios, y se tapaban con estru.

Las castañas por apañar van acabándose y es hora de volver al cole, no sin antes hacer una reflexión. Asturias alberga casi la mitad de los castañares de España, pero está muy lejos de ser una de las principales comunidades productoras.
Según los datos del anuario de superficies y producciones de cultivos que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de Asturias en 2021 fue de 200 toneladas. En el conjunto nacional de 187.685, de las cuales 169.280 las aportó Galicia.
«Somos los que más desaprovechada la tenemos», explica el investigador.

Con las castañas en los cestos y las cabezas repletas de nuevos conocimientos, los escolares emprenden el camino de vuelta, ahora dotado de significado.
Todo en su entorno tiene un porqué y han aprendido que la castaña es más que un alimento. Es parte de una cultura que ha pasado de generación en generación. Ahora les toca a ellos recibirla y preservarla.