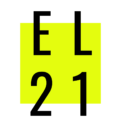¿Qué hace un cadáver humano en un museo?
El trato que da a los muertos dice mucho de una sociedad.
A Sihalébé Diatta la sociedad occidental, la de los colonos europeos que desgarró África, le robó la dignidad en vida y prolongó la vejación tras la muerte. Más de un siglo después de que aquel joven rey falleciese por rebelarse frente a los franceses sus restos siguen lejos de su tierra, de Casamance, guardados en el Museo del Hombre de París en cajas. Uno de sus descendientes, Michel Gaspard Diatta, pelea desde Asturias para «restablecer sus derechos y su memoria».
«Sihalébé Diatta murió en circunstancias dramáticas. Era un joven rey cuya vida le fue arrebatada por la defensa de sus convicciones y su rechazo a alimentarse, resultado de su indignación ante la colonización francesa, un acto de resistencia ante la injusticia. Su muerte supuso una protesta profunda contra un sistema que no solo le despojó de su hogar, sino que también lo sometió a una humillación pública».
La historia la cuenta Michel Gaspard Diatta, una tarde de invierno 121 años después de aquella muerte, desde el Campus de El Milán, en Oviedo, donde estudia Filología Hispánica. Está a punto de graduarse, le resta tan solo el trabajo de fin de grado para acabar la carrera que comenzó el curso de la pandemia sin saber castellano. La historia la cuenta en un perfecto español, marcado ya por un cierto acento asturiano. La cuenta él, descendiente del rey que murió por defender su dignidad, y no ningún libro ni documento del pasado.

La de Sihalébé es una historia del pasado, sí, pero con ecos en el presente. Y no solo porque el cuerpo de un ser humano siga en un museo, sino porque los males que motivaron su muerte y el posterior agravio a su cadáver —el racismo, la opresión, la humillación de a quienes se considera inferiores— también permanecen.
Para comprender la muerte y el destino de Sihalébé Diatta es necesario mirar primero a la geografía y la historia. Casamance, la región donde se enclava su reino, es una zona al sur de lo que hoy es Senegal. Antes de la llegada de los colonizadores —los primeros fueron los portugueses— era el «hogar del poderoso reino de Kasa, un estado teocrático que controlaba el valle del río Casamance».
«Este reino sufrió los efectos devastadores de la trata de esclavos, lo que lo llevó al colapso de su organización política y a la disolución de la realeza del Floup», explica la historia recogida por Michel. «Las comunidades locales, pertenecientes principalmente a la etnia diola, se reorganizaron en estructuras más descentralizadas. Los reyes sacerdotes, encargados de los vastos arrozales, también actuaban como jueces y guías espirituales, desempeñando una función clave en la cohesión social de la región», continúa. La de los diolas era una «organización jerárquica», pero con un «fuerte sentido de autonomía y resistencia a las autoridades externas».
A mediados del siglo XIX, en pleno delirio colonialista, los portugueses «fundaron la ciudad de Ziguinchor, hoy la capital de la región». La relación con los lusos fue «pacífica» y llegaron a un acuerdo para «no capturar esclavos». Pero el dominio francés que sucedió al portugués lo cambio todo. En 1886 Francia y Portugal firmaron un tratado que «permitió a los franceses convertirse en los supervisores de la región».
«Los franceses no tuvieron en cuenta la tradición diola e intentaron imponer sus normas. La relación de los colonos franceses con los jefes locales diolas fue problemática desde el principio, de modo que pronto surgieron fuertes tensiones», detalla.
En ese contexto de enfrentamiento llegó al trono, en 1901, Sihalébé. Tenía quince años y un destino trágico por delante. El detonante del conflicto que terminaría con su vida fue el pago de impuestos, tasas que los colonos franceses imponían a la población local.
«Sihalebé mantuvo su firmeza de no contribuir», explica Michel. Por ello, según las «fuentes orales», en lugar de entregar las siete toneladas de arroz que demandaban los galos, el joven rey «decidió enviar excrementos de vaca». «El desafió generó enfado en las autoridades francesas», prosigue Michel.
Tanto les indignó que decidieron apresarle. Acudieron a su palacio, pero según las «fuentes orales» no le encontraron, ya que permanecía en lo que su pueblo conoce como el «bosque sagrado». No lograron capturar a Sihalébé, pero sí ponerle en una situación límite. Los franceses «hicieron prisioneros» y «amenazaron con matar» a quienes sí hallaron: su mujer, concubinas, niños… «Él se entregó», explica Michel.
Tras ser arrestado fue llevado al pueblo de Élinkine y a continuación a Sédhiou, «donde fue hecho prisionero y sometido a condiciones de vida infrahumanas». Con el traslado comenzaron las vulneraciones a sus costumbres y creencias. «Según la tradición, un rey debe permanecer en su aldea y no debe cruzar ciertos ríos». Tampoco «debe ser visto ni comiendo ni bebiendo» por nadie fuera de su círculo más cercano y la comida que toma «tiene que estar preparada por su mujer».
Los colonos franceses ni trataron de comprender ni mucho menos respetaron esas costumbres de los diolas. Costumbres de un pueblo que no se pueden juzgar desde lo que cree otro pueblo, también con sus propias costumbres, probablemente tan peculiares como las que rechazan. Al fin y al cabo, las hagiografías también está llena de muertes en defensa de creencias religiosas. Hoy, en nuestra sociedad, construida sobre raíces cristianas, a esos muertos se los sigue venerando como santos.
Sihalébé se mantuvo firme en sus convicciones. No ingirió ningún alimento durante el cautiverio y «murió veinte días después, de hambre». Lejos de ser el final, la muerte es el inicio del segundo acto de su tragedia.
Era 1904 y el rey Sihalébé había muerto bajo el cautiverio de los colonizadores. En lugar de devolverlo a su pueblo, el cadáver partió rumbo a París en circunstancias que todavía hoy sus descendientes desconocen por completo.
Una hipótesis es que «los colonos desearon estudiar su cuerpo», ya que «su masa corporal estaba intacta» pese a no haber ingerido alimentos en veinte días. Habría llegado así al Museo del Hombre de París —donde aún sigue— «como parte de la colección de restos humanos coloniales».
Hagamos un alto en este punto. Apropiarse de cadáveres de las personas autóctonas de las colonias para realizar estudios supuestamente científicos no era una práctica aislada. Sucedía hasta hace apenas un siglo y era racismo científico, una «creencia pseudocientífica de que existen pruebas empíricas que apoyan la inferioridad o la superioridad racial«.
La raza caucásica o blanca era la encumbrada como superior por esos estudios y con ello se justificaba, por ejemplo, la esclavitud a la que sometían a las personas de raza negra.
Esa corriente llegó a los «grandes museos de París, Londres, Berlín o Washington», donde «miles de esqueletos, cráneos, huesos largos, cadáveres enteros o troceados, fueron poblando sus vitrinas y galerías«. También en España se reprodujo esa tendencia. El caso más célebre es el del conocido como «negro de Banyoles», un cadáver disecado de un africano anónimo expuesto en Barcelona desde 1888 y en Banyoles desde 1916 hasta 1997.
Que a Sihalébé lo trasladasen a un museo parisino dentro de esa corriente del supuesto análisis científico es una posibilidad, pero no la única. Si los colonizadores franceses tenían a su alcance más cuerpos, «¿por qué se lo llevaron a él?». Es la pregunta que Michel se hace y la respuesta que encuentra está en el plano de lo simbólico. «Se lo llevaron seguramente por ser una figura, por ser muy conocido», explica. Como los colonizadores franceses «no podían someter al pueblo», trataron de imponer su dominio «generando miedo».
En condiciones normales, un rey recibe unas honras fúnebres acordes a su posición. Lo hacen los diolas y, con mucha pompa, cualquier monarquía de las que todavía persisten en el mundo. Al privar a su pueblo del cadáver de Sihalébé e incluso del saber qué había ocurrido con él, los franceses suprimían el símbolo y anulaban a quien fue «una figura» para los suyos.
Qué sucedió con el cadáver una vez en París sigue siendo una incógnita para sus descendientes. De hecho, no supieron hasta años después que se encontraba en el Museo del Hombre. Allí permanece, en sus fondos, ya como esqueleto, a la espera de regresar a Casamance.
Llevar de vuelta a Sihalébé Diatta a su tierra es el tercer acto de su historia, marcado por tantos elementos amargos como su vida y muerte. En torno a 2010, «la diáspora, no solo la familia, empezó a manifestarse para recuperar sus restos», explica Michel, uno de esos descendientes que pelea por la recuperación del cuerpo. El Museo del Hombre de París «estaba dispuesto». La política de los museos de todo el mundo que aún albergan restos humanos es de hecho la de la restitución siempre que así se solicite.
¿Por qué entonces Sihalébé no descansa ya en Casamance? «Es una cuestión política», afirma Michel. La solicitud, abunda, debe cursarla el gobierno de Senegal y hasta la fecha no lo ha hecho.
Con el fin de la colonización en África fueron muchas las heridas que quedaron abiertas. Se trazaron fronteras donde no las había, se crearon países que no existían y se agitaron rivalidades entre los pueblos.
Senegal se independizó de Francia en 1960 y Casamance, la zona más al sur, separada por el río del mismo nombre, se englobó dentro de ese país. En la región, con un pasado y unas creencias distintas a las del norte, fue creciendo un sentimiento independentista que derivó en un conflicto armado que desde 1982 enfrentó al Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) con el Gobierno senegalés.
A ese enfrentamiento se le conoce como la «guerra olvidada de África» y vivió sus peores años en los 90, con la muerte de civiles y el desplazamiento de la población para evitar la violencia.
La compleja situación de Senegal tras la descolonización explica por qué ningún gobierno ha reclamado hasta ahora el cuerpo del rey rebelde de Casamance. Desde el pasado año, el país tiene un nuevo ejecutivo y ahora, apunta Michel, «hay esperanza» de que la petición oficial se produzca.
Para Michel, «la repatriación de los restos de Sihalébé Diatta va más allá de la recuperación de un cadáver, puesto que representa una lucha por recobrar la dignidad y la memoria de un pueblo desposeído de sus símbolos y cuyo pasado fue silenciado».
«No es victimización», subraya. «Es simplemente que a nadie le hace gracia que alguien de su entorno esté en un lugar donde él no desearía. Todo el mundo debería respetarlo».

Michel llegó a Asturias por primera vez en 2014. Con estudios previos en «filosofía y ciencias religiosas», en el curso 2019-2020, el de la pandemia, decidió matricularse en Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo. «Los primeros años fue de risa, no entendía nada de lo que decían los profesores», confiesa.
Hoy habla y escribe en un más que correcto castellano, conseguido a base de «moral y voluntad». Una vez que presente y apruebe en estos próximos meses el trabajo de fin de grado —versa sobre la revolución de Haití— será filólogo. De estos años en la Universidad de Oviedo saldrá con un título, pero también con hambre de más conocimiento. Le «encanta» la historia, cuenta, y ha aprendido a prestar la atención que merece a la suya propia.
La primera vez que la contó en Asturias fue para «hacer un trabajo» de clase y el profesor Vicente Enrique Montes fue quien le «animó a hablar» del tema. «Yo no me hubiera atrevido», confiesa Michel, quien sigue contando con el apoyo y la ayuda del profesor.
«Ahora me interesa más escribir la historia, recoger las fuentes orales, porque se van perdiendo», prosigue. Le pesa, como a tantos nietos, no haber preguntado más a su abuelo, fallecido en 2023.
«Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». Esa célebre frase, del filósofo George Santayana, está grabada a la entrada del campo de exterminio de Auschwitz. La semana en la que Michel cuenta la historia de su antepasado se cumplen 80 años de la liberación del campo de concentración nazi, quizás el máximo exponente de las infamias que pueden llegar a cometer quienes se creen superiores, de la total falta de respeto a la vida y la dignidad humana.
En estas primeras semanas de 2025, en las que los fantasmas del pasado no solo regresan en forma de aniversarios, vuelve a cobrar sentido el recordar para no repetir. «No podríamos vivir sin historia», expresa Michel.
Lo sucedido a Sihalébé Diatta no es un cuento exótico del pasado, es un ejemplo concreto de esa necesidad de recordar para no repetir. «Espero que ya no pase algo similar», confía Michel, quien considera que «el mundo está más humanizado». Pero matiza: «Bueno, así entre comillas, porque todavía hay locos por ahí».