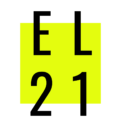Regresaron de América con grandes fortunas, o al menos con más caudales de los que partieron, y parte de esa riqueza la emplearon en construir casonas que maravillasen en su Asturias natal. Con su arquitectura exuberante demostraban el estatus adquirido, su categoría de indianos. Bastaba con que sus vecinos echasen un vistazo para comprender la magnitud de lo que habían conseguido al otro lado del Atlántico.
¿Y qué es lo primero que se veía cuando se miraba la casa? El jardín que la rodea. ¿Existió entonces un jardín indiano? La respuesta es sí y, desde hace dos años, un proyecto trabaja para desenterrarlo. Desenterrarlo en el sentido literal, porque en algunos casos los restos de esos jardines singulares, «joyas paisajísticas del siglo XIX», estaban tapados. En otros, simplemente descuidados y olvidados. El mal común de todos ellos es el desconocimiento en torno al patrimonio y el ‘Observatorio del Jardín Indiano’ la iniciativa que pretende remediarlo.

Detrás de ese proyecto está el ingeniero agrónomo y paisajista Daniel Valera Granda, en cuya carrera al frente de Dstudio, se cruzaron encargos para los jardines de esas casonas indianas y un reto aún mayor: ¿Cómo restaurar un tipo de jardín del que apenas existe información?
«Conocemos los jardines que están en los libros», explica. El jardín de la Fonte Baxa, el Jardín Botánico Atlántico o los jardines de la Quinta de Selgas son los que aparecen siempre citados. También los que devuelve cualquier búsqueda en la web. Ninguno de los más conocidos es sin embargo de origen indiano.
Dada la falta de información acerca de un jardín tan específico como el asociado a las casonas indianas, Daniel Valera comenzó a investigar por su cuenta. «Buscando, yendo a archivos», cuenta. De ese problema y la solución que aplicó surgió la idea: desarrollar un observatorio centrado en el jardín indiano.
«Quería aportar algo al patrimonio de nuestra tierra, descubrir cosas que no se saben», explica Valera, madrileño de nacimiento, pero hijo de asturianos, concretamente de Hontoria (Llanes) y La Robellada (Onís). Esa motivación inicial es la misma que sigue animándole a continuar.
El Observatorio «fue creciendo y vi limitaciones a lo que sabía», prosigue. Miró entonces al ámbito académico en busca de respuestas y fue así como el proyecto se convirtió en un doctorado, que desarrolla desde hace un año bajo la coordinación de la Universidad de Oviedo y la Universidad Politécnica de Madrid.

Hasta la fecha, el Observatorio ha permitido identificar más de dos mil referencias en Asturias, lo que «refleja la fuerte expansión de esta tradición jardinera a lo largo de todo el Principado». Los espacios documentados evidencian para Daniel Valera que el jardín indiano de Asturias es diferente al de otros lugares, pero también que los existentes dentro de la propia región son diversos. Varían tanto en tamaño como en función, desde pequeños jardines urbanos hasta «grandes fincas con un enfoque más productivo».
Visión histórica y social
Pese a que el número de espacios recopilados es elevado y sigue en aumento, lo que la investigación «se propone va más allá de un simple recuento». Su meta es «llenar un vacío» en un «capítulo en la historia cultural y paisajística de España», «comprender y valorar una herencia que habla del encuentro de dos mundos».
Importan las cuestiones meramente paisajísticas, pero el estudio toca también otras áreas estrechamente relacionadas, como la histórica y la social. El «recuerdo», la evocación por parte de los indianos de su experiencia en América, es una parte central de sus jardines. Y ese «anclaje a las experiencias» va desde el arte a la socialización.
Por ejemplo, detalla el investigador, en los jardines los indianos se juntan con sus nuevos círculos, por lo que son «núcleos de sociabilidad» acordes al nuevo estatus. Difiere además el uso, y por tanto el diseño, de la parte frontal y trasera del jardín. La parte de delante, la visible; es la social, la de exhibición. La trasera la que alberga «reuniones familiares, espacios religiosos, huertas». Un fenómeno curioso es el de las huertas, ya que «casi todos los jardines de la gente que se va a otros países» las tienen, detalla Valera.

El nivel económico es otra de las variables que introduce el Observatorio, pues más allá de las propiedades de las grandes fortunas, a Valera le interesa plasmar en su análisis el jardín de esa «gente que no vino millonaria, pero que sí trajo dinero». Quiere, explica, «centrar el tiro en la clase media de indianos».
El porqué de la palmera
Con todos los «macrodatos» obtenidos será posible «comparar y sacar patrones». Para recabarlos ha diseñado unas «fichas para tomar datos rápidos» y uno de los parámetros que contempla es el de la palmera.
En el imaginario colectivo está que las casonas indianas tienen plantadas en el jardín palmeras. Y sí, las tienen, pero su origen no es tan indiano como parece. La tesis de Valera es que la palmera entró por Francia y de allí pasó a España como «planta ornamental». No cree por tanto que llegase entre el equipaje de los indianos.

Los que «venían ricos contrataban a paisajistas» formados precisamente en Francia. Las palmeras «se ponían para decorar en macetas en los porches, en las entradas» y «no las vemos grandes hasta los años 40 y 50», explica. Entre el material fotográfico que ha analizado se encuentran imágenes «de los años 10 y 20 con las palmeras en los maceteros», aún pequeñas. «Coinciden» -continúa- con las que se mantienen plantadas en la misma casa y que «ahora tienen cien años». «Eran las de la foto», concluye.
Valera explica otro detalle curioso en torno a la colocación de la palmera: «Mi tesis es que los indianos plantaban la palmera en zonas más visibles».

Ayuda de la inteligencia artificial
Analizar tal cantidad de datos y detalles no es tarea sencilla. Ahí entra la tecnología. El ingeniero agrónomo y paisajista se apoya en la inteligencia artificial (IA) para extraer información de las fuentes documentales y organizarla. También planea aplicarla a las ortofotos para precisar, por ejemplo, la cuestión de las palmeras.
Que la IA ayuda es innegable, pero la esencia del Observatorio del Jardín Indiano tiene mucho de pisar terreno. Por ello, de los dos mil jardines inventariados, Valera prevé visitar una selección de mil. Y se propone hacer ese trabajo de campo en tres meses, por toda Asturias y en furgoneta. De ahí el reto que se ha planteado: ‘Mil jardines en cien días’, una aventura para la cual busca patrocinios.
Uno de los problemas recurrentes en las visitas es que los jardines indianos son mayoritariamente de propiedad privada, por lo que requiere de la colaboración de los dueños, de su disposición para abrir las puertas y permitir que el investigador indague.
De casas a hoteles
Entre los trabajos de restauración de jardines indianos de propiedad privada que Daniel Valera ha desarrollado está el del Hotel Villamarrón, en el pueblo llanisco de Naves.
La casa, explica, es obra del arquitecto Joaquín Ortiz García y fue «construida para Benigno Cueto Collado, natural de Naves, que emigró a Cuba y luego a México. Es de estilo compacto, destacando en la fachada principal un porche con una terraza en la parte superior y las galerías de las dos fachadas laterales».
El inmueble se restauró en 2011, junto con el jardín. «Fue mi primer proyecto indiano», cuenta Valera. Es además, continúa, «un ejemplo de lo que está pasando en todo el Principado, la conversión en hoteles de estas casas».
«En el jardín he hecho una reinterpretación del jardín indiano, manteniendo su estructura, rescatando bordillos, toda la cerrajería de la entrada junto con sus pilastras y elementos decorativos. Sin embargo se ha adaptado al funcionamiento y mantenimiento del nuevo uso como hotel», detalla sobre la intervención.






Daniel Valera | Gloria Pomarada
En estos dos años de trabajo, Valera ha ido tejiendo redes de colaboración con agentes locales, por ejemplo en Llanes cuenta con el apoyo de José Antonio Anca, recuperador altruista de documentos, libros, fotografías y cabeza visible de DocLlanes. También ha firmado un convenio de colaboración con el Museo Etnográfico del Oriente y ha mantenido reuniones con el Principado.
Más desigual es por el momento la respuesta desde el ámbito público local, parte indispensable en la recuperación y conservación del patrimonio. Porque para seguir investigando y armar un proyecto que terminará redundando en el conocimiento colectivo, el Observatorio requiere de apoyos. «No sabemos lo que tenemos», insiste Valera, consciente de que «explicar el valor» del patrimonio es una cruzada tan ardua como la propia investigación. «Es pedagogía, que es lo que más cuesta», asume.
Pese a todo, el Observatorio y el paisajista que lo ha ideado prosiguen su camino, «sin prisa y disfrutando». De eso, al fin y al cabo, va el saber.