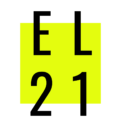Las fotos de Juan Luis Hevia, tomadas en Arriondas hace medio siglo, recuperan la memoria de aquel ritual colectivo, muy frecuente cuando la villa era la capital salmonera de España
Tiempo de lectura: 11 minutosEl príncipe plateado de nuestros ríos, título acuñado por el escritor gallego Álvaro Cunqueiro para denominar al «poderoso y bellísimo salmón», tiene sus ritmos y sus ciclos, su propio calendario. En 2025, las subastas y los repiques previstos para el pasado 13 de abril —jornada inaugural de la temporada de pesca del salmón con muerte en el Principado— han llegado con notable retraso. El campanu de Asturias, ese primer ejemplar que pica el anzuelo y acaba en tierra cuando se levanta la veda, ha salido en el Narcea, pero después de cuatro días de paciente espera.
Este año el cupo máximo de salmones que se podrán sacar de las aguas fluviales de nuestra comunidad autónoma asciende a 620, de los que 210 corresponden al Sella. De aquí al próximo 15 de julio, los 4076 pescadores con licencia registrados en Asturias disponen de tres meses para probar suerte y disfrutar de una actividad legendaria, con siglos de tradición, aunque con un incierto y preocupante porvenir.

En torno al salmón se firman convenios y se publican decenas de tratados y estudios científicos muy alejados de las humildes intenciones y posibilidades de estos apuntes periodísticos. No obstante, son trabajos muy recomendables y gran parte de ellos están disponibles en la red. También se desatan periódicamente polémicas acaloradas sobre el asunto, a favor y en contra de la pesca en sus distintas modalidades. Y hasta se escriben novelas divertidas y provocadoras, como aquella del británico Paul Torday (La pesca del salmón en Yemen, 2007), que cuenta la historia de un supuesto jeque, empeñado en «patrocinar un proyecto para introducir el salmón, y el deporte de la pesca del mismo, en Yemen». La disparatada aventura tuvo incluso una desafortunada versión cinematográfica.
Érase una vez…
Cincuenta años atrás
El gacetillero invitado que firma hoy estas líneas en El 21, antaño corresponsal de prensa en el concejo de Parres, se sorprendió muy gratamente hace un par de meses al visitar la exposición del prestigioso y prolífico fotógrafo local Juan Luis Hevia Berbes (Ribadesella, 1946), instalada en la Casa de la Cultura de Arriondas. Tanto en el cartel anunciador de la muestra como en el interior de la sala, dos imágenes captadas por Juan Luis en la primavera de 1976 mostraban una improvisada manifestación ciudadana que recorría los aledaños del muro con destino al puente sobre el Sella.
El protagonista de esa marcha vecinal era Juan Peruyero, uno de los ribereños de la época, quien llevaba al hombro un hermoso salmón recién sacado del agua a la altura del Barcu, aunque había prendido la pieza más arriba, frente al parque de La Llera. En ese instante feliz recogido en las fotos, el pescador avanza seguro y sonriente rumbo al puesto de precintado, ubicado entonces en el Bar Gijonés, en donde daba fe de los registros Pepe Castaño.


En el centro de la imagen vemos a Juan —miembro de una saga tan vinculada a Arriondas como la familia Peruyero— caminar arropado por decenas de parroquianos, entre ellos los escolares que salían a esa hora de clase. Sus aulas estaban a solo unos metros del Barcu, pozo salmonero y antigua zona de bañistas.
Los mayores del lugar reconocerán las caras de esas chicas risueñas y de esos mozos en ciernes que desfilan a la vera del río. Entre ellos se ve a un chaval de gafas y torpe aliño indumentario que porta un maletín también machadiano, un «maletu» cargado de libros de texto. Esto último no es suposición: nos lo confirma él mismo por teléfono desde Oviedo, extrañado, medio siglo después, de que sus compañeros de colegio fueran tan ligeros de equipaje académico.
El rapaz en cuestión se llama Alejandro Miyares Fernández (Arriondas, 1962) y es un participante más de la animada procesión pagana y lúdica iniciada minutos antes en el barrio del Tocoti. Por mucha imaginación que tuviera Alejandro, ni siquiera él sospechaba en ese momento que escribiría la más completa y documentada ‘Historia de la pesca del salmón en el Sella. Cultura y tradición ribereña. Desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad’, libro aparecido en 2003, con el patrocinio de la Fundación HidroCantábrico. Una biblia en su género, que se puede consultar en las bibliotecas públicas de Arriondas y Cangas de Onís.

Pasión fotográfica
Detrás de la cámara que inmortaliza la escena está un treintañero riosellano afincado en Arriondas desde 1973, nieto e hijo de fotógrafos: Juan Luis Hevia Berbes, casado con otra vecina de Ribadesella, Covita Escandón. Eran —son— los padres de Mónica, graduada en Bellas Artes y ahora profesora del instituto de Cangas de Onís, y de Tamara, que ha seguido las huellas profesionales de su progenitor, aunque entonces ni siquiera había nacido.
Juan Luis era y es un apasionado de la fotografía casi desde niño, cuando pedía prestada alguna cámara del estudio de su padre —la Retina de Kodak, por ejemplo— para hacer sus primeros pinitos artísticos. Después, con una Yashica, descubrió el formato 6×6, con muchas más posibilidades para el retrato, otra de sus pasiones. El principiante Hevia soñaba con nuevos horizontes y, si hubiera dispuesto de mayores recursos y oportunidades, habría viajado más. Quería formarse incluso fuera de Asturias para «recibir enseñanzas de los maestros del gremio y trabajar en sitios como Madrid, con más posibilidades que aquí».

En lugar de lamentarse por lo que no tenía a su alcance, Juan Luis supo sacar partido a sus incipientes impulsos creativos y aprovechó cada momento. Ya instalado con Covita en su villa de adopción, Arriondas, descubrió muy pronto uno de los rituales de la época en la capital del concejo de Parres: la pesca del salmón.
—En aquellos años, lo recuerdo bien, salían salmones cada poco. A veces volvía de tomar unas fotos como las que le hice a Juan el Peruyero, y me avisaban de que algún pescador estaba sacando otro ejemplar muy cerca de allí. Era todo un ritual, una ceremonia en la que participaban los vecinos con ese entusiasmo que se refleja en la imagen que usé para el cartel de la exposición de Arriondas. Todo era muy distinto. Algunos ribereños, como Vicente Sanmartín, tenían un puesto fijo, en su caso muy cerca del taller de chapistería que regentaba en la villa. Todos sabían que allí se colocaba Vicente y los demás colegas respetaban esa costumbre. No hacían falta sorteos ni permisos ni carteles.
Juan Luis Hevia, buen conocedor de la fotografía analógica y de sus técnicas de laboratorio, rememora con agrado el trajín en el cuarto oscuro, la liturgia del revelado y de los productos químicos. Sin embargo, reconoce las inmensas posibilidades de la imagen digital, en la que ya no se necesita estar pendiente del final del carrete ni del precio de los materiales. Aún así, él sigue «mirando y pensando antes de disparar», como aquel día de primavera —en 1976— en que acudió veloz ante el aviso de una nueva captura de salmón en el Sella y se encontró con un espectáculo que, pese a su cotidianeidad, sorprendía como si fuera la primera vez.
La historia de Alejandro
La foto que nos ocupa, esa que Juan Luis desempolvó para ilustrar el cartel de su reciente exposición parraguesa, evoca una época irrepetible. Recuperemos el dato mencionado antes: el primero del desfile, por la izquierda, es un chaval de gafas que carga con un maletín y avanza con cierto desgarbo entre el resto de los manifestantes: Alejandro Miyares Fernández, que a la sazón tenía catorce años.
—No guardo con precisión la memoria de aquel día, pero sí de lo que era el ritual de la pesca del salmón. Mi padre, Ramón Miyares, era uno de esos excelentes ribereños que ha dado Bode al Sella a lo largo del siglo XX, como subrayo en la dedicatoria de mi libro.

Alejandro Miyares, que consagra un apartado de su obra a las estadísticas sobre la actividad pesquera en la cuenca del río Sella, alude a «esa época [siglo XVIII] en la que se documentan campañas de hasta diez mil mil y doce mil ejemplares». De esa etapa dorada se pasó a otra de escasez porque, en el siglo XIX y en los inicios del XX, hubo un período de «capturas muy pobres», señala el historiador. A partir de 1949 comienza ya a haber recuentos más fiables, que se mantienen hasta hoy.
Los tiempos de esplendor y gloria, esas jornadas en que solamente del Sella salían alrededor de dos mil salmones cada temporada (años 1968, 1972, 1980, entre otros) son ya historia. En 2024, el conjunto de ríos asturianos solo arrojó un saldo de 377 piezas pescadas. Las causas de la crisis actual, muy alarmante para biólogos como David Álvarez, son diversas y los puntos de vista no siempre coinciden. Alejandro Miyares apunta algunas de ellas.
—El caudal del río es menor que antes. No nieva ni llueve como en épocas pasadas y el consumo de agua es, sin embargo, mayor. La temperatura media ha subido y la pesca masiva en alta mar ha aumentado mucho. Todos esos factores influyen negativamente. Volver a los viejos tiempos parece ya imposible, aunque yo creo se podrá mantener la actividad, pero con otras magnitudes.
Crónica salmonera
Este viejo reportero —o sea yo, el firmante de estas notas—, nacido en la villa de Arriondas en 1956, tuvo la suerte de vivir de cerca esos años casi épicos de la pesca del salmón en el Sella. En mi época de corresponsal de La Nueva España en Parres había una sección fija en el periódico, coordinada por el añorado Faustino Fernández Álvarez, que aparecía cada temporada bajo el título «Crónica salmonera». Entre 1973 y 1975 mandé un montón de aquellos partes semanales sobre las capturas en el Sella, acompañados en la misma página de la clasificación general de los distintos ríos. Cada corresponsal narraba la actualidad de su demarcación.
En el escaparate de la tienda de Juan Cueto Cofiño, en una pizarra renovada manualmente a diario, se replicaban esos datos, orgullo de una villa que, como indicaba al inicio, lucía entonces el eslogan de «capital salmonera de España». La idea de esa capitalidad, cómo no, había sido del médico Venancio Prado González, quien encargó hacer las correspondientes pegatinas con esa leyenda, un adhesivo patriótico muy habitual en las traseras de los coches de la época y en las puertas de los comercios.

Álvaro Cunqueiro, en sus decenas de artículos sobre el salmón en los ríos de Galicia —recopilados por Armando Requeixo en ‘Príncipes prateados’ (2019)— solía repetir que el rey Alfonso X el Sabio demandaba comer «buen salmón» por Pascua florida. Cunqueiro sabía más del salmón en el plato que en el agua, pero elogiaba siempre su majestuosidad y escribía deliciosos comentarios sobre el particular, trufados de recreaciones históricas y recomendaciones culinarias.
Un instante que no vuelve
Que el salmón, un pez tan preciado desde tiempos muy remotos, no desaparezca de nuestros ríos constituye, como mínimo, un deber ético, un mandato ecológico que nos obliga a todos: administraciones públicas, entidades privadas y ciudadanos de a pie. Y es que, a todos sin excepción, nos atañe el compromiso y la responsabilidad de mantener y mejorar esta especie —el «salmo salar» de Linneo como le gustaba decir a Cunqueiro—, cuya supervivencia no está garantizada a día de hoy.
Aquellas manifestaciones jubilares de antaño, tan gratas de ver y añorar en las fotos de Juan Luis Hevia, ya son pasado, pero constituyen un buen acicate para mantener tan hermosa y frágil herencia. A fin de cuentas, como señalaba el gran Nicolás Muller, la fotografía —y eso lo sabe también Juan Luis Hevia— es el testimonio de algo tan mágico y efímero como la vida misma. La fotografía, remarcaba Muller en sus días otoñales y llaniscos de Andrín, «consiste en captar ese instante que no vuelve».
Miguel Somovilla (Arriondas, 1956) es periodista. Ha sido responsable de comunicación de la Real Academia Española (RAE) entre 2010 y 2017, jefe de Cultura y director de Comunicación en RTVE entre 2004 y 2008 y ha trabajado en periódicos como El País, Cambio16,La Voz de Galicia o La Nueva España.